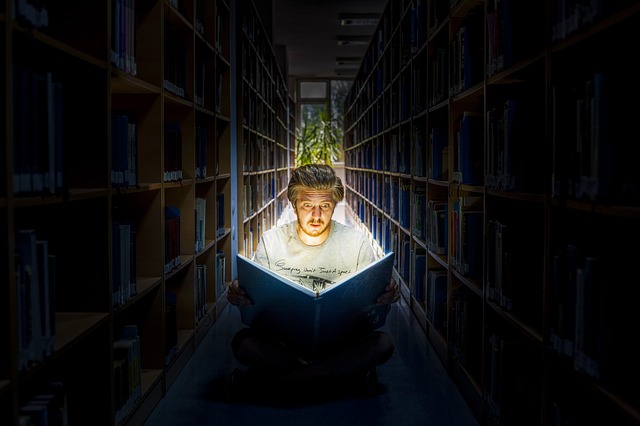La relevancia de las redes sociales ha provocado que, en ocasiones, pertenecer o no pertenecer a una red social deje de ser una opción en los niños y adolescentes, para convertirse en una obligación, una necesidad para poder estar en contacto con los amigos, dado que gran parte de la vida social ya no sucede por completo en un escenario físico sino virtual (Gandasegui, 2011). Pero la participación en redes sociales puede poner a éstos en situaciones de vulnerabilidad tanto en la realidad virtual como en el espacio real dado que se comparten datos personales como imágenes, vídeos intereses, etc., con una total despreocupación de lo que se haga con esa información (Bernete, 2009).
En este contexto, el término anglosajón “sexting” resulta de la combinación de «sex» (sexo) y «texting» (envío de mensajes de texto).
Se define como la creación, difusión, recepción e intercambio de textos o imágenes de personas desnudas, casi desnudas o en posados con contenido erótico y sexual con la finalidad de despertar en la persona receptora atracción o deseo sexual (Martínez Otero, 2014).
Se trata de un fenómeno que se inicia de forma temprana y cuya importancia va aumentando con la edad. Por lo que se refiere al género, los estudios indican que los chicos son más propensos a participar en el sexting que las chicas
(Strassberg et al., 2013).
Ringrose et al. (2012) encontraron que los chicos desempeñan el rol activo en el proceso, pues solicitan, almacenan y distribuyen los sexts de las chicas y los utilizan como una mercancía o moneda par obtener algo a cambio. Por el contrario, las chicas suelen desempeñar el rol pasivo, produciendo los contenidos de sexting para el consumo masculino.
El término sextorsión, por su parte, hace referencia a la extorsión para enviar contenidos sexuales o después de enviarlos, bajo la amenaza de difundir los sexts de la víctima u otra intimidación similar.
La enorme facilidad con que niños y adolescentes pueden difundir material muy íntimo y la escasa comprensión del alcance del mismo, consecuencia de la impulsividad propia en esas edades, así como el carácter irreversible del daño infligido es lo que está alertando tanto a las autoridades como a padres y educadores. Desde la educación se hace imprescindible un abordaje multidisciplinar que les aporte, lo más tempranamente posible las estrategias de autoprotección (y concienciación) que necesitan (Gil-Llario & Ballester-Arnal, 2016).
- Bernete, F. (2009) Usos de las TIC, relaciones sociales y cambios en la socialización de las y los jóvenes. Revista de Estudios de Juventud y nuevos medios de comunicación, 97, 98-114.
- Gandasegui, V. D. (2011). Mitos y realidades de las redes sociales. Prisma Social: revista de ciencias sociales, 6, 340-366
- Gil-Llario, M.D. y Ballester-Arnal, R. (2016). El sexting: un nuevo reto para la educación sexual en la escuela. En V. Gavidia (coord.), COMSAL: Competencias a adquirir por los jóvenes y el profesorado en educación para la salud durante la escolarización obligatoria (pp.211-225). Valencia: Editorial Tirant lo Blanch.
- Martínez-Otero, J. (2013). La difusión de sexting sin consentimiento del protagonista: un análisis jurídico. Derecom. Nueva Época, 12(2), 1-16.
- Ringrose, J., Gill, R., Livingstone, S., & Harvey, L. (2012). A qualitative study of children, young people and’sexting’: a report prepared for the NSPCC. Recuperado de http://goo.gl/SJiCnq
- Strassberg, D. S., McKinnon, R. K., Sustaíta, M. A., & Rullo, J. (2013). Sexting by high school students: An exploratory and descriptive study. Archives of Sexual Behavior, 42(1), 15-21. doi: 10.1007/s10508-012-9969-8